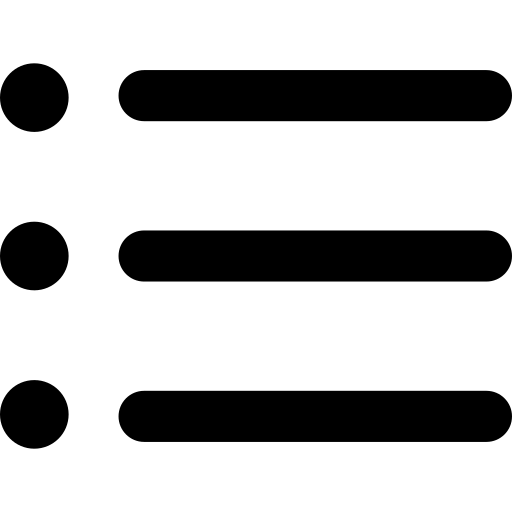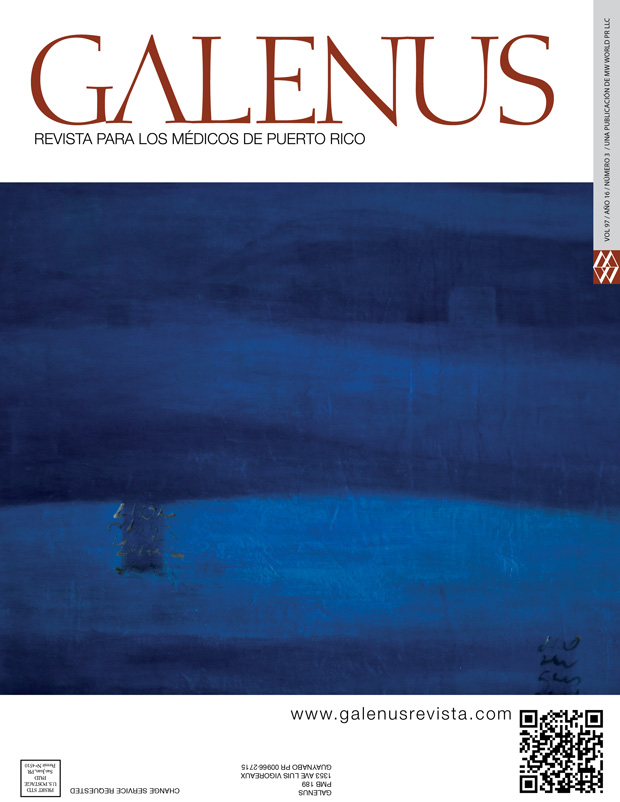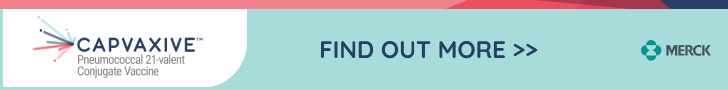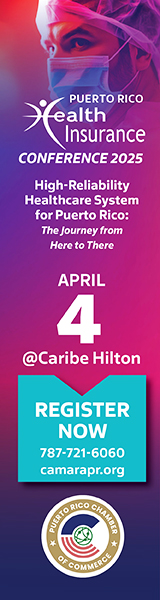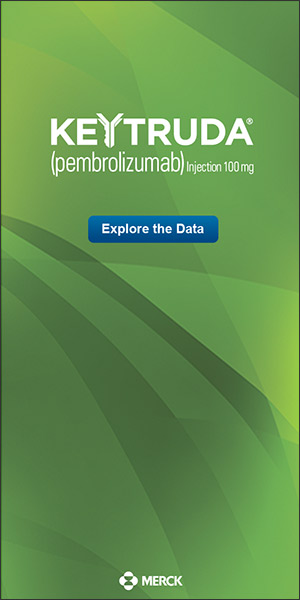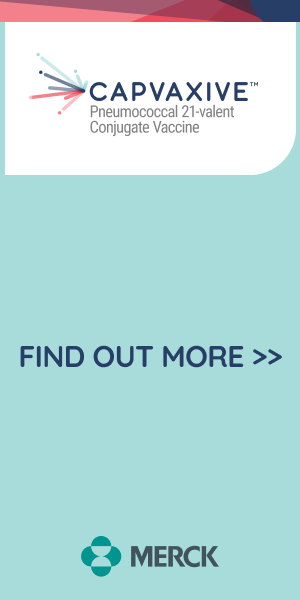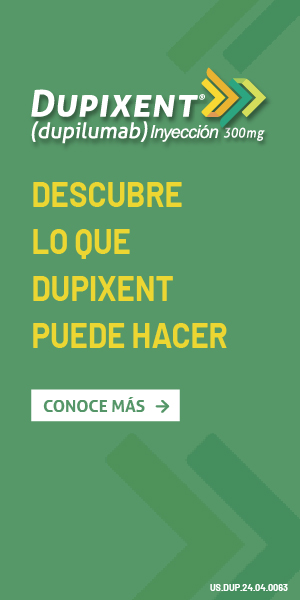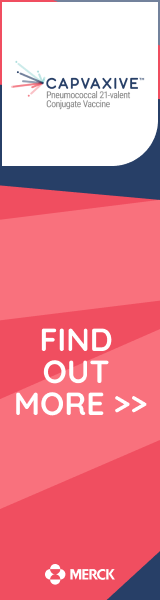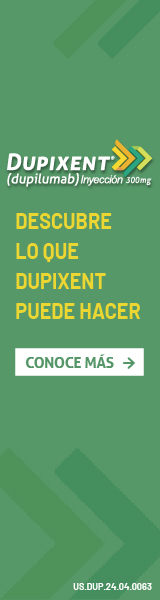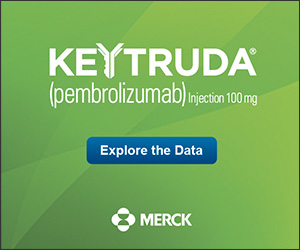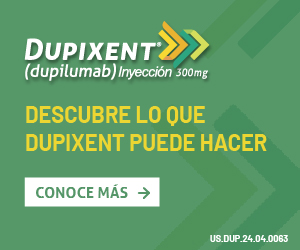SALUD MENTAL
Dismorfias y disforias
o la desilusión de uno mismo

Miguel González Manrique, MD
Profesor, Departamento de Psiquiatría, Recinto de
Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico
Las dismorfias resultan de percepciones distorsionadas de los estímulos visuales generados por la propia imagen corporal. Según la psicopatología fenomenológica, corresponde al fenómeno de la ilusión donde se ve a un objeto que está presente, pero se percibe distorsionado, a diferencia de la alucinación, donde lo visualizado no está presente como estímulo perceptual. El clásico ejemplo es el terror experimentado por el paciente en delirium tremens al verse atacado por un animal al lado de su cama cuando en realidad es el médico que se acerca para examinarlo. La ilusión, en este caso, resulta de la alteración neurometabólica generada por la intoxicación o retirada alcohólica. Cuadros clínicos semejantes son provocados por otras substancias psicoactivas como los anticolinérgicos, el LSD o la mezcalina, entre otros.
La dismorfia tratada en este escrito –así como sus aspectos psicodinámicos– es aquella generada por la interacción psicosocial en que ambos aspectos contribuyen para que ocurra la distorsión de la imagen propia, que se traduce en la forma de experimentarse a sí mismo, su estilo de vida, las formas de relacionarse socialmente y en la intimidad, ese delicado espacio interactivo donde se juegan la confianza, la estima propia, la reciprocidad, el poder y el placer, fundamentales para una vida plena y saludable. Aunque no es un fenómeno nuevo, se destaca y cobra auge recientemente, como propio del mundo posmoderno, tecnológico y mercantilizado en el que vivimos. El culto a la imagen domina los medios de comunicación donde la juventud, la belleza y la felicidad representan la aspiración para la realización óptima. El selfie sirve de instrumento para obtener el reconocimiento, la validación privilegiada y la aceptación social cuantificada por el número de seguidores. En la “Dismorfia de Snapchat”, con el filtro Bold Glamour de la aplicación Tik Tok se logra una imagen corregida del sujeto que la desea alcanzar por considerarla mejor que la propia en el espejo. Cuanto más se aleja la imagen filtrada de la real, peor se siente la persona. El 80% de los jóvenes ya la han usado. Todavía se desconoce el efecto que pueda tener su uso sobre la incidencia epidemiológica de la condición.
Las disforias acompañan de la mano a las dismorfias como reacciones emotivas ante la distorsión de la imagen propia. Es un estado emocional y mental difícil de sobrellevar, desagradable, angustioso, irritable y de insatisfacción depresiva. El término fue introducido en la Medicina por Sargent, Douglas y Rally en 1959 para describir el estado anímico depresivo asociado a la tuberculosis, el cual mejoraba con el tratamiento de iproniazida, un fármaco inhibidor de la MAO. Anteriormente, Emil Kraepelin (1895) lo había utilizado en la clínica psiquiátrica. Hoy en día, se usa el término para describir al estado de ánimo que acompaña varias entidades como las disforias premenstrual, postparto, de género, histérica, postcoital y distimia. La disforia de género es considerada como diagnóstico aparte por el DSM V, sustituyendo y eliminando el trastorno de identidad sexual.
El trastorno dismórfico corporal o dismorfofobia fue descrito por Enrico Morselli (1891) como el sentimiento subjetivo de fealdad o defecto físico que el paciente cree que es evidente, aun cuando su imagen se encuentre dentro de los límites de la normalidad. El DSM V lo clasifica como un trastorno obsesivo compulsivo, siendo la preocupación principal del paciente la distorsión o disfunción de su propio esquema corporal y su aspecto o imagen, preocupación que se torna progresivamente obsesiva en un intento defensivo del YO por deshacer lo que le es distónico. Y no es meramente una insatisfacción con algún aspecto de su apariencia. El diagnóstico comparte un amplio espectro de comorbilidad con los trastornos fóbicos, somatoformes, alimentarios, abuso de sustancias, y desórdenes de personalidad y de ánimo, lo que complica su manejo clínico, que de por sí es altamente resistente al tratamiento. Anteriormente se clasificaba como un trastorno somatoforme, dándole más importancia a la distorsión del soma, mientras que en la actualidad se enfatiza el mecanismo obsesivo-compulsivo.
Se gesta como una desviación en el desarrollo saludable del YO o EGO infantil durante los primeros 5 años de vida, cuando se desarrollan las bases emocionales que sostienen la confianza, la autonomía y la seguridad al relacionarse con otros. Su formación se inicia con la mirada sonriente y constante de una cariñosa y amorosa madre. Esta imagen, al ser introyectada, se convierte en propia mucho antes de que el infante se vea en el espejo. Más adelante se le añade otra imagen idealizada, la de nuestros padres y otras significativas que nutren la anterior y que se refuerza en la escuela, la iglesia, la cultura y la sociedad. Tal vez el mayor componente del YO infantil lo aporta su propio cuerpo, su esquema corporal. A través de él, percibe sensorialmente y siente, se expresa, interactúa, se diferencia y se individualiza como ente aparte.
El YO saludable se manifiesta con alta estima propia, seguridad, autonomía, asertividad y la capacidad de vincularse en intimidad con el otro y su comunidad. Sentirse parte activa del mundo real y poseer un cuerpo que le pertenece y le representa bien. Tener un sentido de sí mismo, solo y en la interacción con los demás. Sí, nuestro cuerpo es esa porción mayoritaria y predominante del YO, y protagónico de nuestra capacidad adaptativa e integrativa en armonía con el medio ambiente. Frente y escudo defensivo tanto físico como psíquico a través de sus mecanismos de defensa. Ejecutor de nuestra competencia y dominio en la gran esfera social y de trabajo. Procesador y experimentador de los estímulos sensoriales y de las emociones que motivan nuestras respuestas motoras y las acciones conducentes a la sobrevivencia de la especie.
Nuestra imagen en el espejo debe ser la suma de todas nuestras representaciones e introyecciones infantiles, integradas en la adolescencia y maduradas en la adultez, reflejando mucho más que rasgos físicos, belleza o fealdad. Es la representación de nuestro ser y de nuestra identidad. Imagen que se acompaña de un profundo grado de satisfacción que perdura ante el paso del tiempo y el envejecimiento. Si bien el narcisismo primario infantil fue un ingrediente necesario para el desarrollo saludable del YO, también su fijación o estancamiento puede impedirlo. El estancamiento narcisista favorece solo el escrutinio minucioso y detallado de la perfección, marcando obsesivamente la “presencia” de las carencias en su imagen al compararla con la idealizada. Sigmund Freud (1916-1918) le llamó manía de observación en su magistral descripción de las afecciones narcisistas, donde sin duda corresponde la dismorfia. Pero la falta no está en su imagen sino en la ausencia del vínculo afectivo con otro ser humano. El sujeto proyecta su carencia en una imagen distorsionada y deconstruida de sí, o en una parte deformada y llena de imperfecciones ilusorias (por las cuales no puede amar ni ser amado) y eso es lo que mira, pero no ve lo que verdaderamente le falta. Se siente avergonzado, se culpa y se castiga uniendo al super YO a su YO ideal y lo convierte en su verdugo sádico, generando un verdadero conflicto neurótico cuyo síntoma, a través del mecanismo de defensa del desplazamiento, es la dismorfofobia. Decepcionado y temiendo el rechazo, se aísla socialmente y, de manera obsesiva intenta corregir sus faltas reparando cosméticamente y reconstruyendo su imagen (incluso quirúrgicamente), acercándose lo más posible a la que iguale o supere las expectativas socialmente deseadas.
El acto correctivo compulsivo le ofrece una gratificación (simbólica) parcial cubriendo su falta, pero se acompaña de un castigo expiatorio simultáneo (angustia). Es la forma neurótica de resolver un conflicto. Saberse y sentirse gustado llena parcial y temporalmente su carencia afectiva, pero continuará buscando ser valorado, reconocido, aceptado y sobre todo querido, siendo esto último su mayor carencia y necesidad. Al no poderla llenar, queda tristemente desilusionado, solo y angustiado: disfórico.
Desde una perspectiva psicodinámica existencial más profunda, y desde luego inconsciente, el paciente aspira y busca mantener indefinidamente la representación de su YO ideal, negando y deshaciendo los cambios anticipatorios del envejecimiento, la senectud y la muerte. De manera que poseer los equivalentes inconscientes de la inmortalidad –como son la juventud, la belleza, la salud, la fortaleza– y lograr que estos sean confirmados por la admiración de los demás se convierten en el objetivo y razón de su existencia.
Detener su búsqueda, el escrutinio, promover la aceptación y la estima propia, vincularse con otros y un otro (además del terapeuta) y minimizar la vergüenza y la disforia serán nuestros objetivos terapéuticos. Los métodos terapéuticos serán creativamente individualizados para la persona y no para el diagnóstico. Será un largo y difícil proceso terapéutico pues como nos dice Freud: en las neurosis narcisistas, al contrario de las neurosis de transferencia, la resistencia resulta invencible.
Referencias
- Freud S. Introducción al Psicoanálisis. (1916-1918). La Teoría de la Llibido y el Narcisismo. Obras Completas. Vol.2, pag.372. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. 1968.
- Morselli E. 1891. Sulla dismorfofobia e Sulla telefobia, due forma non ancora descrite di Pazzia con idee Scienze Mediche di Genova V1 110-119.